From girl to scientist

Sobre la pequeña palma de mi mano dejaba caer cuidadosamente una gota de mercurio. Observaba no sólo su brillo sino también su forma: mucho más redondita que una gota de agua. Disfrutaba romperla y ver cómo ante ligeras perturbaciones se reincorporaba en una pelotita juguetona. En ese momento desconocía que este metal líquido puede ser dañino para la salud y que las fuerzas cohesivas eran las responsables de su forma; sin embargo, lo disfrutaba como lo que era: una niña maravillada ante la belleza del universo.
Tomaba el mercurio del consultorio de mi mamá. A pesar de mis grandes quejas por interrumpir mis tardes de juego con mis hermanos, entraba al consultorio a ayudarle y mientras esperaba mi turno de lavar y esterilizar el instrumental, podía sentarme en una de sus sillas. Pasaba el tiempo girando sobre ella. No lo entendía del todo; aún así, experimentaba abriendo brazos y piernas al impulsarme, para después recogerlos y disfrutar el incremento de mi velocidad angular. Desconocía este concepto fundamental para el movimiento rotacional, pero no importaba. Seguía disfrutando de mi entorno.
Si bien me admiraba ante múltiples fenómenos de la vida cotidiana, como la flama azul-naranja de la estufa a gas o al papel que en forma de barquito flotaba sobre los riachuelos temporales en las tardes lluviosas, hubo un evento que marcó mi vida.
Una noche fría, mientras dormía alguien interrumpió mi profundo y tranquilo sueño. Era mi padre. Ya todos estaban despiertos y en la zotehuela de la casa ya estaba armado el teodolito[1]. Para permitirnos acercarnos a uno de los instrumentos de trabajo de mi padre, esto debía ser muy importante: observaríamos al Comenta Halley. No recuerdo como se veía a simple vista —soy desmemoriada, por eso más tarde decidí estudiar una carrera que privilegiara el razonamiento, pues no confiaba en mi memoria. Pero sí recuerdo ver a través del ocular un hermoso y brillante objeto, seguido de una estela; su colita, pues. Descubrir la profundidad y belleza de los astros fue muy emocionante y aún hoy en día regocija mi corazón.
Salieron múltiples fotos en los periódicos; sin embargo, yo sólo tenía el recuerdo en mi memoria emocional. Eso me enseñó que la belleza del universo debe evidenciarse.
También lo entendí con mi primera colección de bichitos. Bueno, debieran ser de diferentes insectos pero no encontramos muchos. Cabe decir que en el frío clima de Toluca, las poblaciones de insectos son más escasas que en regiones más cálidas. Debía formar mi colección respetando un principio fundamental de la ciencia: intervenir o alterar lo menos posible a tu objeto de estudio. Así es que mi mamá cuidadosamente sujetó algunas agujas a las puntas de palitos de madera. Mi papá y yo salimos emocionados con nuestras herramientas, incluyendo una cajita de zapatos donde íbamos poniendo a los desafortunados bichitos.
Ese día aprendí también la importancia de la seguridad en los experimentos científicos. En mi ansia por atrapar un agitado insecto en su esfuerzo por liberarse, ensarté el dedo de mi padre. Ahí se suspendió drásticamente nuestra expedición: lastimé a mi colega, exponiéndolo a una infección y me gané un par de regaños. La seguridad en los laboratorios de investigación es indispensable.
Debo reconocer que mi infancia también tuvo su parte complicada. Me aterraba la oscuridad de la noche, las sombras del árbol del patio sobre la ventana en las noches de Luna llena y viento intenso, e incluso, el “Espía” buscando a Jesús en nuestras tradicionales celebraciones de Semana Santa.
Me asustaban sobre todo los eventos que no lograba comprender o aquellos cuyo resultado era inusitado. Era muy miedosa. Entonces me topé con mi salvavidas: las invariantes, ordenadas, lógicas, exactas y estructuradas matemáticas. Así pasé muchas tardes resolviendo operaciones básicas que me tranquilizaban y se alternaban con mis tardes de clases de ballet o de juego con mis hermanos.
Con los números aprendí algo más: la importancia de cuantificar. Era indispensable medir las cantidades precisas de ingredientes para hacer las deliciosas galletas que de vez en cuando salían quemadas por un inadecuado tiempo de cocción. Y era aún más importante hacerlo para formar las amalgamas dentales. Sí, las amalgamas[2], plateadas que mi madre utilizaba para volver a moldear las piezas dentales de las que había removido caries y que precedieron a las estéticas resinas poliméricas de hoy en día. Desconozco cuáles eran los reactivos de esa fórmulación, para mí era una tableta y 3 gotas de mercurio. Inicialmente consistía en una mezcla física, pues estos reactivos se introducían en una cápsula que era agitada a gran velocidad. Siendo ya una pasta suave, daba oportunidad a ser moldeada; para finalmente solidificar después de 30 minutos.
Este procedimiento era repetible y reproducible. Es decir el resultado era el mismo, independientemente de hacerlo yo o mi madre misma. Esto fortaleció un poco más mi admiración por la ciencia.
Como dije antes, también tuve tropiezos. Recuerdo mi examen de matemáticas de cuarto de primaria. Este incluía utilizar un transportador para medir algunos ángulos. Recuerdo hacerlo en forma cuidadosa y extremadamente precisa. A pesar de ello, por primera vez en mi historia académica tenía un desempeño insuficiente. Estaba acongojada, incluso tenía miedo. Para mi familia, el desempeño escolar era mi obligación y ante tal irresponsabilidad habría consecuencias. En en esa ocasión, mis padres me sorprendieron al enseñarme que los argumentos lógicos y sustentados pueden refutar teorías completas. Mi padre, ingeniero civil de profesión, escribió a mi maestra una carta explicando la limitación de los instrumentos de medida utilizados y sosteniendo que 44.5° es aproximadamente igual a 45°. ¡Yey! Una vez más la ciencia me salvaba.
Seguramente hubo otros incidentes similares. En mi historia, las ciencias naturales y las matemáticas me permitieron descubrir el universo hasta lograr entretejer mi inscripción a estudios universitarios en ingeniería física. Posteriormente, hice la maestría en ingeniería química y culminé el doctorado en ciencia de materiales.
Y sí, hubo un: “…y fue feliz para siempre”. No porque todo fuese perfecto. Más de una vez lloré por el fracaso de mis reacciones de síntesis polimérica, me enfermé por haberme contaminado al hacer un análisis de aguas residuales e hice berrinche cuando mi primer artículo científico fue rechazado por un incorrecto manejo del inglés. Pero desde mi labor como investigadora, sigo creciendo a diario, admirando el universo, evidenciando su belleza y tratando de entenderlo desde un marco ordenado y lógico. He hecho contribuciones inéditas al conocimiento y he tenido la gran oportunidad de compartir mi pasión desde las aulas universitarias, los libros que he escrito y las conferencias en las que he participado.
Sí he sido feliz, porque soy plenamente consiente de que la ciencia y la tecnología han traído grandes beneficios a la raza humana y porque soy afortunada de ser ejemplo vivo de que las niñas y las mujeres también hacemos Ciencia.
p.d. Científica y científico se traducen igual al inglés: scientist. Sin embargo, en México, solo 3 de cada 10 profesionistas en ciencias somos mujeres y percibimos 20% menos de lo que percibe un hombre[3].
- [1] Un teodolito es esencialmente un telescopio montado en un tripié, que es utilizado en topografía para medir distancias y desniveles.
- [2] Las amalgamas dentales son aleaciones de mercurio con oro, estaño, plata, zinc o cobre, que se utiliza como material de restauración dental desde hace más de un siglo.
- [3] Encuesta Nacional de Empleo, 2023. Mexico – Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2023, Cuestionario ampliado, datos correspondientes al primer trimestre. (inegi.org.mx)
Imagen: Cortesía de Mossadegh-keller and Mailfert via Wikimedia Commons.
Artículos más recientes
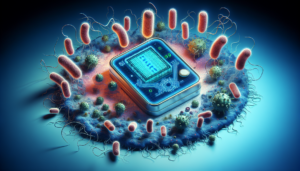
Desafiando la Fiebre Q: Diagnóstico con un nuevo Biosensor
10/Jul/2024

Los robots quirúrgicos y su impacto en la medicina moderna
08/Jul/2024

Reptiles: criaturas admirables en la Tierra
10/Jun/2024
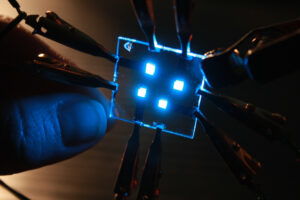
El Legado de Esther M. Conwell: Una Pionera en la Ciencia
23/May/2024

Redes neuronales: Un estudio revolucionario sobre su organización
15/May/2024

Auroras Boreales: un espectáculo celeste impresionante
13/May/2024

Cine Documental: Una forma de empatizar con la naturaleza
14/Mar/2024